Todas las creaturas existentes, así como las creaciones humanas, devienen signo fiel —un espejo— del sujeto y su devenir. El erudito Alanus de Insulis (1129-1203) expresaba sí cómo el estatus del hombre, la vida y la muerte, se hayan reflejados en el mundo:
Omnis mundi creatura
Quasi liber et pictura
Nobis est, et speculum.
Nostrae vitae, nostrae mortis
Nostri status, nostrae sortis
Fidele signaculum
Nostrum statum pingit rosa
Nostri status decens glosa
Nostrae vitae lectio;
El Scribus, ya desde el antiguo Egipto, pasando por los escribas orientales y judíos (que tenían el rango de notarios), hasta llegar a la Edad Media e incluso el Renacimiento, siempre ha tenido un incalculable valor en todas —y a través de— las culturas. Desde el principio, la importancia del escriba, conocedor e intérprete de los signos, se había equiparado a la del sacerdote —no por nada, Thot, el dios egipcio (y en Mesopotamia Nabû), era considerado, entre otras cosas, inventor de la escritura y escriba de los dioses—, en tanto que la escritura era considerada una actividad sagrada, ¿o es que la etimología de la palabra jeroglífico —una de las tres formas, junto con la hierática y la domótica, de escritura egipcia— no apunta a lo sagrado? Jeroglífico proviene de las raíces griegas ἱερός (hierós, «sagrado») y γλύφειν (glýfein, «grabar»). Y en egipcio, para referirse a jerolífico, se usa el término mdu nṯr, (medu necher), que viene a significa palabras divinas.
La escritura (tanto la jeroglífica como la fonética), ya desde los inicios, daba inmutabilidad y perpetuidad a los hechos. ¿Tenía la misma función en los orígenes la escritura, de hacer eterno y presente el acontecimiento o la palabra, como las representaciones pictóricas prehistóricas? La idea de perpetuidad, eternidad, inmutabilidad —algo concerniente a los dioses— ha estado presente en todas las culturas y religiones. A través de su desciframiento —léase lectura— se podía acceder a un conocimiento sagrado.
En tanto que representación gráfica, entonces, lleva implícito un mensaje que se presta a descifrar. De aquí que el escriba, —y en la Edad Media el Scribus— haya sido quien cuidaba con celo las bibliotecas, el guardián de los libros, quien filtraba qué libros y quién debía leerlos (vale decir, interpretarlos, en tanto que “leer”, no es otra cosa que interpretar un acontecimiento o representación). Entonces, hay una relación entre la escritura (en el cristianismo, la Escritura por antonomasia es la Biblia) y lo sagrado, entre la escritura y la transmisión de la ley, entre lo escrito —el libro, biblos— y lo divino; entre el libro y la palabra: el misterio del Verbo —ése que, junto con la fe, vertebró el pensamiento religioso cristiano de la edad media—, haya aquí su sentido más preciso. Escritura y lectura, pues, giran en torno a lo divino y lo sagrado.
Los grandes temas que atravesaron el pensamiento medieval —época que se escribe entre dos derrotas: caída del último emperador romano Rómulo Augusto en 476, que marca el inicio; y caída del imperio bizantino en 1476 en manos de los turcos, que marca el fin— se iniciaron antes que los acontecimientos históricos que afectaron a la organización del saber de la época: destrucción de bibliotecas clásicas por Teodosio, cierre de la Academia de Atenas por Justiniano, oleadas de pueblos paganos, que tuvieron su importancia innegable. Podemos argüir que lo que estaba en el epicentro, era el saber y el objeto del saber. De la naturaleza como libro en el que cabe leer e interpretar, a El Libro —la Biblia— como depositario de la palabra divina. De la Biblia ad litteram, a la interpretación de la palabra. Dios como enigma. La pregunta se trasladaba a Dios y su relación con el mundo. ¿Qué conduce al saber si no una pregunta? Entonces: si dios es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? A esto se añade otra cuestión: ¿sobre qué sostener la fe, si dios ya no está en este mundo? Tal el escollo que había que superar. No obstante, la ruptura entre razón (filosofía griega) y cristianismos era sólo aparente: Juan (el precedente de la teología mística cristiana), en su Evangelio había hecho esta síntesis al introducir la noción de Logos o Verbo: “al principio era el verbo y estaba con Dios. Así, el cristianismo absorbía y se hacía heredero de la filosofía griega: el logos era dios, y “se había hecho carne para habitar entre nosotros”. Por su parte, Pablo de Tarso, en las Epístolas, por un lado condenaba la filosofía griega en pos de la fe en Cristo, pero dejaba la puerta abierta a un conocimiento de Dios a partir de la naturaleza.
Umberto Eco, en Apostillas a El nombre de la Rosa, sostiene que la interpretación de los signos es una cualidad que se encuentra de manera destacada en las comunidades franciscanas. Para esta comunidad, el hombre debe saber leer los signos de la naturaleza que en definitiva son los signos de la presencia y la existencia de dios. Si la naturaleza es un espejo –pensaban los monjes franciscanos–, un libro de texto que hay que saber leer lo que hay que saber encontrar, pues, en la naturaleza, es lo divino, previendo cualquier interpretación no prevista. El libre arbitrio, y lo imprevisto quizás como una de sus manifestaciones, no cabe en la perfección de El Creador. Tampoco en la fe cristiana. El universo, la naturaleza, es el resultado de su plan perfecto, si bien dicho plan constituía un enigma.
La síntesis entre la razón (herencia del pensamiento helénico) y la fe (del griego pistis, y del latín fidus, creencia, confianza seguridad en la palabra del otro), como dogma que vertebra el cristianismo teje los temas medievales. La fe como fuente de conocimiento: “omnia mundi creatura, quasi liber et pictura…”, escribe el místico Alanus de Insulis (llamado Montepelusano), y poco después Rogerio Bacon (Ilchester, c. 1214 – Oxford, 1294) y Guillermo de Ockam (c. 1280/1288 – 1349), concluyen que al conocimiento, a la Verdad, se llega después de la interpretación de los signos. ¿Será por esta razón, tal vez, por lo que la escritura halló en los monasterios su lugar privilegiado?: los monjes no podían ser analfabetos.
El Scriptorium no era una suerte de oficina cancilleresca o mercantil —que las había ya desde la antigüedad (¿herencia tal vez de la escritura domotica egipcia?)—. La actividad de escribir (scriptoria) podía llevarse a cabo en distintos lugares: hornacinas de los claustros, habitaciones o celdas de los monjes. El Scribus sostenía la función de escribir y guardián de los libros. El Scriptorium, entonces, ya no es sólo un lugar (de hecho, etimológicamente, es un estilete, objeto con el que se trazan los signos de la escritura), sino que, podríamos decir, es aquello que hace marca, algo que traza y deja señal. Marca y señal como resultado de un deseo que invita a ser interrogado: omnis mundi creatura / quasi liber et pictura; los signos, las marcas como objeto de pregunta y, desde luego, producción.

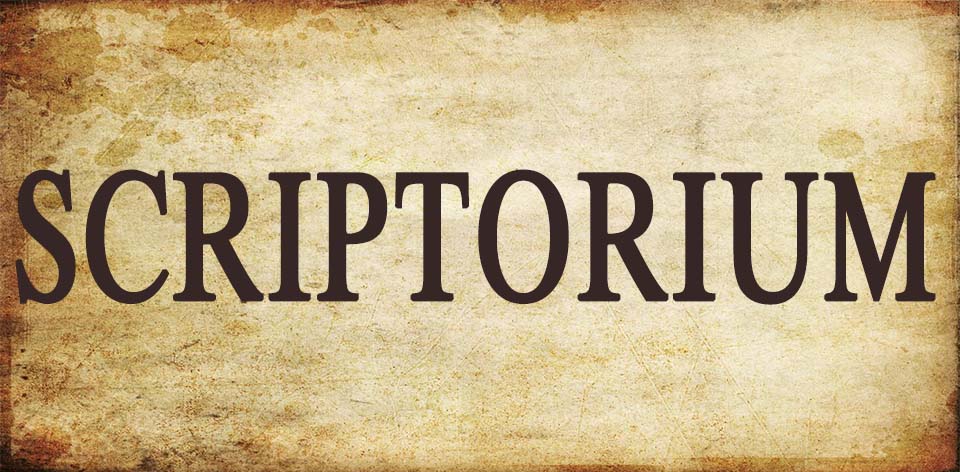
Comentarios recientes